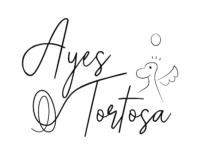“Sólo se regalan libros cuando no se sabe qué regalar”, decía mi tía abuela Enriqueta, dándose golpes en elpecho con el abanico y contemplando el mundo por detrás de sus gafas. Y fue al cumplir los siete años cuando me di cuenta por primera vez de que los adultos a veces se equivocan. (La decepción fue tan repentina, como la de Peter Pan cuando luchó contra el Capitán Garfio y descubrió asombrado que el pirata se saltaba todas las reglas del juego). Porque el libro que me regalaron me pareció el mejor obsequio que me habían hecho jamás. Aquel pariente, que había elegido un libro para mi cumpleaños, sabía muy bien lo que hacía, no lo había hecho para salir del paso. Podía haberme regalado perfectamente cualquier otra cosa: un aparatoso reloj, una trucha parlante, una estilográfica gruesa y anacarada… en fin uno de esos miles de objetos de regalo, que se venden en las tiendas de objetos para regalo. Pero optó, a conciencia, por regalarme una puerta que se abría al infinito. “Quiero que sepas que hay muchas más puertas cómo ésta esperando que las abras”, fueron sus palabras silenciosas, cuando me entregó el paquete.
“Cuentos de las verdes colinas”, se llamaba aquel libro que tenía una portada de colores, que tanto presagiaba. Cierro ahora los ojos y puedo sentir aún el olory el tacto de sus páginas. Puedo ver, también, con toda nitidez su formato un poco más grande que los libros de bolsillo, y el paisaje dibujado en su portada. No recuerdo, en cambio, el nombre del autor. (Lo siento, los niños somos así, pero no ha de enfadarse quien lo ha escrito, ha de recordar que “al fundir el corazón con el alma popular -e infantil, añado yo-, lo que se pierde de nombre, se gana de eternidad”, que escribió Manuel Machado).
Se trataba de cuentos cortos protagonizados por humildes animales de los bosques y de los jardines. Animales precursores de aquellos otros que he ido descubriendo en mis lecturas y que tanto me han hecho sonreír, como los sabios ratoncitos y búhos y sapos, de los cuentos de Arnold Lobel (“que contenta estoy de que sean mis amigos”, como diría el bueno de Sepo). Y no son menos sabios que Perico el conejo, o la señorita Minina, o la oca Carlota… de Beatrix Potter. O la rata de agua y el sapo, que se mueven a sus anchas por ese libro sensual y mágico de K. B. , llamado “El viento en los sauces” (que se convirtió en un clásico de la literatura infantil, a pesar de que, originalmente no llevaba ilustraciones). O animales que me han hecho soñar: como los once cisnes salvajes del cuento de Andersen, que en realidad eran príncipes encantados (como me sigue inquietando la imagen de ese príncipe, el menor de todos, con un ala en lugar de uno de sus brazos, porque a la hermana no le dio tiempo de desencantarlo) Mi corazón ha cantado también junto a Mowgli y Baloo por la intrincada selva de Ruyard Kipling.… Todos estos libros, y muchos otros han sido para mí un referente muy importante, no sólo como lectora, sino también como escritora. Me doy cuenta de que, sin apenas proponérmelo, aparecen animales en casi todos los libros que he escrito. ¿Por qué será que predominan los gatos? ¿Acaso porque llegué a tener, también sin apenas proponérmelo, dieciocho gatos de una sola tacada (digamos de una sola gatada) en mi jardín?
Ese pariente, al que no le importaban nada las opiniones de mi tía Enriqueta, al regalarme aquel libro, aquella puerta, aquel amigo (confieso que algunos de mis mejores amigos son libros) me regaló también algo muy importante: una posición en el mundo.
Sí, porque con el transcurrir del tiempo he comprendido que añoramos aquellas nuestras primeras lecturas, aquellos primeros libros que nos regalaron, porque recordamos algo más que un libro, recordamos un lugar, un hogar. En una palabra, una posición en el mundo. Mis primeras lecturas me transportan en el acto a las vacaciones de verano en casa de mis abuelos, en Almería (¡atención! Y esto es lo mismo que decir al paraíso de la infancia. Porque siempre he pensado que esa frase “vacaciones de verano” es patrimonio de la infancia. Los adultos le pueden llamar veraneo, pero ya no es lo mismo). Esas primeras lecturas me envuelven, esté donde esté, con el mar y el cielo luminoso del Mediterráneo. Y arrastran también una palabra: soledad. Tuve la gran fortuna de no tener televisión hasta los doce años y fue en la soledad de las siestas de verano, en la que yo me inicié en el mundo de los libros, sin el cual ya no sería capaz de concebir mi existencia.
Sí, la soledad fue una gran aliada, que me hizo buscar y amar los libros. Los niños (y los adultos) necesitan la soledad para aprender a conversar con uno mismo, para poder descubrirse (Qué triste frase, la que tanto se escucha hoy día: “No estoy solo, estoy conectado”). No hay que temer jamás a ese aparente aburrimiento que a veces creemos que acarrea la soledad, porque es un incentivo para la imaginación. O si no que se lo pregunten a la pequeña Alicia, cuando en una calurosa y aburrida tarde de verano, vio de pronto pasar por delante de sus narices a un conejo blanco, y… lo siguió hasta ese mundo que se abre, como las páginas de los libros, al otro lado del tiempo y de las cosas.
Ayes Tortosa